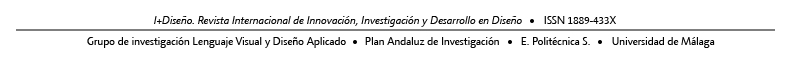El diseño en la era de la información
El informe Cox, una investigación realizada por el Design Council de Gran Bretaña y publicada en 2005, define el diseño como: “lo que enlaza creatividad e innovación. Da forma a las ideas para que se conviertan en propuestas prácticas y atractivas para los usuarios o los clientes. El diseño puede describirse como la creatividad empleada para un fin específico” (Cox 2005:2) (1). De acuerdo, también, al Cox Review (Cox 2005: 2) por creatividad se entiende: “la generación de nuevas ideas —e incluso de nuevas maneras de observar los problemas existentes— o de ver nuevas oportunidades, quizá aprovechando las tecnologías emergentes o los cambios de los mercados”. Por su parte, la innovación es: “La explotación exitosa de nuevas ideas. Es el proceso que las lleva a nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de funcionar los negocios o incluso nuevas maneras de hacer negocios.”(Cox 2005:2) Como puede observarse por estas definiciones, la palabra común y principal en las tres locuciones es “ideas”, un vocablo cargado aquí de valores positivos y entendido como motor para impulsar oportunidades, servicios, negocios y productos. No deja, sin embargo, de llamar la atención la importancia que el término ha asumido en el contexto al que se refiere: el diseño, un campo en el que hasta hace relativamente poco tiempo, el protagonismo lo alcanzaba el ‘producto’. No pasa, tampoco, desapercibido el hecho de que quienes aportan esta definición sean los miembros del Design Council de Gran Bretaña, una institución de referencia para las instituciones del diseño públicas y privadas y para los diseñadores de todo el mundo. Es un detalle pequeño pero significativo en la medida en que nos indica que algo ha cambiado en la concepción del diseño, como se demuestra, además, si contrastamos la definición del Cox Review con algunas de las más comunes que pueden hallarse en diccionarios e, incluso, en fuentes especializadas. Por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se indica que es: “Apunte, boceto, bosquejo, croquis, esbozo, esquema.// Traza o delineación de un edificio o de una figura.// Proyecto, plan. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie”. Para el Diccionario de la Lengua Catalana es: “Representación gráfica, cálculo de las dimensiones de un objeto con el fin de definirlo unívocamente y hacer posible la construcción. Actividad encaminada a conseguir la producción en serie de objetos útiles y bellos”. Como puede verse en estas dos definiciones, diríamos que “reconocidas socialmente” por su presencia en diccionarios ampliamente utilizados, se incide especialmente en dos aspectos: la planificación y la producción, dos cuestiones que apenas aparecen en la definición del Design Council que, no hemos de olvidar, está hecha por diseñadores y orientada, en este caso, al gobierno y a la sociedad británicos, a los que se les comunica cuál es —o quiere ser—, en estos momentos, el papel del diseño. Ahora bien, hay que observar que no siempre desde el mundo diseño, éste se ha concebido de esta manera. Por ejemplo, si vamos ahora a algunas definiciones que se han dado dentro del propio campo, veremos que también se ha producido una transformación sutil pero relevante. Por ejemplo, en la década de 1950, Edgar Kaufmann (1969: 5) lo describía como “concebir y dar forma a los objetos empleados en la vida cotidiana”. Pero no es necesario retrotraerse medio siglo para encontrar sentidos similares. Thomas Hauffe, en 1998, reconocía que si bien ya era difícil responder a la pregunta de ¿qué es el diseño? (2) se podía decir que: “Hoy usamos el término normalmente en general para la preparación y producción de productos industriales” (Hauffe 1998: 7). Frente a esto, y como ya se ha visto, el comentario del Cox Review hace hincapié en dos aspectos algo más intangibles: la innovación (3) y la creatividad, manifestando de esta manera una variación en las prioridades tanto del diseño como, sobre todo, de la sociedad. Es el tránsito del producto, —en el pasado—, a las ideas, en el presente, un síntoma claro del paso de una economía industrial a una del conocimiento, en la que estas últimas se han convertido en una cuestión prioritaria. De esta manera, el diseño, ligado desde el siglo XVIII a la industria, es uno de los primeros sectores “afectados” por ese tránsito y, por tanto, uno de los que más pronto se están viendo obligados a reaccionar si no quieren perder lugar tanto en esa economía como en la sociedad en la que se desenvuelve y a las que en breve me referiré. Pero, volviendo a las definiciones del Cox Review, estas manifiestan, asimismo aunque indirectamente cómo se ha desplazado el concepto de innovación desde el propio diseño (4) hasta convertirse en un paradigma de la gestión empresarial, cuya meta no es sólo mejorar la competitividad y atributos del producto sino, también, servir de agente activador en el seno de la propia empresa para aumentar la agilidad en la gestión y la cohesión y, en definitiva, la capacidad de adaptación a un contexto cambiante e inseguro. Como apuntan Paul A. David y Dominique Foray:
Y es que, como afirma Ait-El-Hadj (1990: 135): “La innovación constituye la primera respuesta conceptual activa a la mutación tecnológica y a las situaciones turbulentas y de crisis que la han acompañado”, porque no olvidemos que nos encontramos, como ha apuntado Richard Sennett, en una época dominada por la expresión “capitalismo flexible”, en la que se pone acento “en la flexibilidad y se atacan las formas rígidas de la burocracia y los males de la rutina ciega” (Sennett 2000: 9), una flexibilidad en un panorama en mutación rápida y constante, que crea ansiedad tanto en la gente como en las empresas y que está dando lugar a reacciones muy diversas en las que el diseño se está viendo implicado (5). Creatividad e innovación son, sin duda, dos valores que han alcanzado un notable protagonismo en esa nueva economía y en esa sociedad que algunos han denominado postindustrial y otros han descrito como sociedad del conocimiento, sociedad de la información o, como argumenta Castells, sociedad informacional. En ella, como ya he comentado unas líneas más arriba, destaca la creciente velocidad y la intensidad de la innovación, la proliferación de nuevas variedades de productos y servicios con una tendencia a la “personalización masiva” (David/Foray 2003: 22) —hablamos, por tanto, de diversificación de la producción, flexibilidad y, en muchos casos, deslocalización—, la importancia asumida por la transmisión de la información y el conocimiento y la concentración por parte de las empresas en la propiedad intelectual y en la movilidad, en detrimento de los activos físicos —como corresponde al “espacio de flujos” al que se refiere Castells (1996: 455)—. Martha Johanna van Deventer (6), siguiendo a Shanhong, define la economía del conocimiento como aquella en la que los individuos y empresas tienen la destreza de identificar, adquirir, desarrollar, resolver, usar, almacenar y compartir el conocimiento. Es una economía orientada, además, por la capacidad de crear propuestas para: transformar y compartir tanto de manera tácita como explícita el conocimiento, elevar la capacidad de innovación y aprovechar el saber de los miembros del equipo, combinándolo. Ahora bien, no es suficiente con contemplar el conocimiento como un activo cuyo éxito depende de los activos tradicionales: trabajo, capital y tierra sino que, más bien, hay que gestionar estos últimos con los derivados de la propiedad intelectual como son las patentes, marcas registradas y tecnología. Según la autora, —en línea con los estudios sobre gestión del conocimiento realizados por Adriaan Jooste—, hay dos fuerzas básicas que orientan la economía del conocimiento: la globalización y la tecnología (7). Como resultado de la acción de ambas:
En relación con todo esto, Van Deventer identifica las siguientes tendencias:
Vinculado al concepto de economía del conocimiento se encuentra el de “economía ingrávida”, que Jeremy Rifkin (2000: 49) describe así:
En esa “economía ingrávida”, según Quad (1999), los servicios del conocimiento y sus productos se están haciendo más intensivos en cuatro direcciones:
El sistema de producción del conocimiento se ha acelerado en su creación, acumulación e, incluso, depreciación en términos de relevancia económica. Por otra parte, ha sufrido notables transformaciones, tanto en su generación como en su distribución, pues están apareciendo nuevos actores y lugares. Así, y en relación con el diseño, ahora los usuarios se han convertido en fuente de innovación y, por tanto, su intervención se valora más que nunca, aunque en muchos casos sea tan sólo en términos de marketing. Y, como ha sucedido también en otros sectores, un nuevo tipo de organizaciones encabezan el fenómeno: comunidades y redes de individuos que producen y hacer circular nuevo conocimiento ya sea de modo desinteresado, ya sea trabajando para empresas. Se trata de fenómenos propiciados, en gran medida, por la revolución tecnológica que ha dado lugar a la era digital en la que nos encontramos y ha supuesto un impulso esencial para la producción y diseminación del conocimiento porque las denominadas tecnologías de la información permiten una interacción creativa no sólo entre los miembros del mundo académico y científico sino, también, entre los diseñadores, los proveedores y los clientes finales. En ese sentido, Quah (1999) sugiere que en la economía industrial, el conocimiento era el primer eslabón de una cadena a través de la protección de la propiedad intelectual en forma de patentes y a través de las máquinas y los productos de consumo. Frente a ello, en la economía del conocimiento, la cadena desaparece y los consumidores y productores del conocimiento interactúan directamente. Esta sería la “muerte de la distancia” no en el sentido de que las TIC reducen las distancias geográficas sino en el de que disminuyen el espacio entre los productores de conocimiento y los consumidores del mismo. Una de las consecuencias de dichos fenómenos es, como han puesto de relieve Lash y Urry (1994), que la economía se está transformando en una economía de signos incorporados a los productos, ya sea por estetización o porque contienen importantes cantidades de información y conocimiento (el software, por ejemplo). Dicho de otro modo, en palabras de Rusten y Bryson:
De este modo, el papel tradicionalmente asignado al diseño en relación con la producción industrial está cambiando en la medida en que ésta se ha transformado como, también, lo hacía la economía. Para muchos diseñar debería significar mediar para que la gente disfrute de una mejor calidad de vida a través de los productos, servicios y medio ambiente. El diseño se abre ahora a otras posibilidades antes no contempladas. Por ejemplo, y como ha comentado Ezio Manzini (2005: 67), en estos momentos se le ofrece también un lugar en el sector agrario y en la alimentación como una alternativa a la crisis del modelo económico occidental y como un camino hacia un asunto que se ha convertido en fundamental: la sostenibilidad, a la que volveré a hacer referencia algo más adelante. Esto no significa, sin embargo, negar la naturaleza industrial del diseño sino que puede y debe colaborar en la redefinición del propio concepto de industria. En todo caso, hay que admitir que nos encontramos en un periodo de cambio necesario para todas las áreas y ámbitos del diseño, provocado fundamentalmente por la situación social y económica en la que actualmente tiene que desenvolverse, aunque sin perder de vista que la disciplina comenzó a poner en cuestión sus propios paradigmas, especialmente en los últimos treinta años del siglo XX. Alain Findeli (2001: 6) ha comentado que la deriva en la que se encuentra el diseño actual se puede atribuir a una serie de aspectos centrales: el “efecto de la ingeniería de producto y el marketing sobre el diseño” (parafraseando a Hugues Boekraad y Joost Smiers); el determinismo de la razón instrumental; el peso de los factores económicos como criterio exclusivo de evaluación; una antropología filosófica extremadamente estrecha que considera a los usuarios como meros clientes en el mejor de los casos, o como seres humanos abarcables por la ergonomía y la psicología cognitiva; una anticuada epistemología implícita en la práctica y la inteligencia del diseño, derivada del siglo XIX; una sobrevaloración de la estética basada casi exclusivamente en la formas materiales y sus cualidades; un código ético originado en una cultura de contratos y acuerdos de negocio; una cosmología restringida al mercado; un sentido de la historia condicionado por el concepto de progreso material y un sentido del tiempo limitado a los ciclos de la moda y las innovaciones tecnológicas u obsolescencia. En su opinión, todos estos aspectos han contribuido al estado actual del diseño. Han sido necesarios para su evolución histórica y, posiblemente, inevitables pero no hay razón alguna para que actualmente sigan existiendo. En este nuevo panorama, como afirma Reinaldo J. Leiro (2007: 23), se perfila la posibilidad de que: “en las próximas décadas, el diseño y la arquitectura no sean prerrogativa de ninguna de las profesiones estructuradas tal como existen actualmente, debido a las vertiginosas transformaciones tecnológicas y culturales que sin duda seguirán produciéndose de aquí en más”, una visión que coincide con lo apuntado por Castells (1996: 451), cuando refiriéndose al espacio de flujos comenta que es probable que la arquitectura y el diseño “redefinan su forma, función, proceso y valor en los años venideros”. Como también comenta este autor, nos encontramos en un contexto proyectual que ha pasado del
Porque, para buena parte de la comunidad del diseño, vivimos un momento en el que: “Como nunca antes, estamos viendo una apertura de la disciplina, y una expansión de lo que se considera diseño” (Glyne; Hackney; Minton, 2009: x) como se afirmaba en el Congreso de la Design History Society de 2008 y viene demostrándose desde hace más de dos décadas por la propia práctica del diseño.
Del producto a los sistemas inteligibles y cognoscibles.
Las transformaciones mencionadas ofrecen, sin duda, interesantes oportunidades para el diseño pero, en contrapartida, hacen que se enfrente a un panorama complejo y difícil de controlar en el que, si quiere sobrevivir, ha de reemplazar la tradicional actitud centrada en el producto por otra más acorde a su nueva situación en la economía del conocimiento. Findeli (2001: 14-15) ha realizado cuatro propuestas que, en su opinión, facilitarían ese reemplazo:
Findeli reconocía que eran propuestas ambiciosas y quizá un tanto extrañas para las profesiones del diseño tal y como las concebimos aún actualmente pero consideraba que el diseño necesita ser proactivo, proponer nuevos “escenarios de futuro”, —como dice Manzini (al que luego me referiré)—, y no estancarse en lo que es hoy pues podría llegar a desaparecer. Como este autor, otros diseñadores han sido y son conscientes de la necesidad de cambiar para afrontar la nueva situación. Así, el diseñador Luigi Ferrara (2002: 18): “El diseño, confrontado a la complejidad de este nuevo medio, está quedándose rezagado en su conocimiento y práctica […] se está luchando por rediseñar el diseño” (9). Ahora bien, volviendo a las oportunidades que ofrece la era de la información, son muchos los que han coincidido en que el diseño puede desempeñar un papel crucial. Como declaraba Mark Dziersk, a la revista Design Week, en el año 2001 pero igualmente válido para el momento actual: “Esta es la nueva era dorada del diseño. Cuando las industrias están compitiendo a igual precio y funcionalidad, el diseño es la única diferencia que importa” (10). Por su parte el Design Council (Design Council Research Team 2005: s.p.) asegura que:
El mismo Manuel Castells (1996: 412) enumera el diseño entre los servicios avanzados que se encuentran en el centro de todos los procesos económicos e indica que: “Todos pueden reducirse a generación de conocimiento y flujos de información”. Por otra parte, el diseño puede entenderse como un “medio de innovación” pues se adapta perfectamente al sentido que Castells (1996: 423) proporciona a este concepto:
Este mismo autor (Castells 1996: 456) otorga un lugar destacado al diseño:
La nueva situación, como ya he comentado, está dando lugar a la búsqueda de nuevos enfoques desde la propia disciplina, —a los que me referiré más adelante—, pero también ha provocado que los gobiernos de un buen número de países del mundo se hayan planteado poner en marcha políticas de diseño que le permitan afrontar tres de las cuestiones que, relacionadas con la globalización, le afectan directamente. Estas son, de acuerdo a Paula Bello (2005) —siguiendo a Koshi—: 1) la liberalización de los mercados; 2) la expansión de la propiedad intelectual, en buena medida generada mediante el diseño y 3) la convergencia de las tecnologías. Sin embargo, según Bello (2005), las políticas mundiales de diseño están en estos momentos fracasando al no considerar asuntos que son clave en el nuevo panorama como es, por ejemplo, la fragmentación de la cadena de producción y consumo pues un producto que se concibe en Francia puede estar diseñado por profesionales de Korea, Namibia o Australia, producido en parte en China, la India y Brasil y vendido en América a usuarios de cualquier nacionalidad. En este sentido, la mayoría de los países están institucionalmente desarticulados lo que acentúa la segmentación y desigualdad en los sistemas de producción y consumo. Bello indica, asimismo, que la tecnología está afectando al diseño de dos maneras: en cuanto a los métodos de producción en sí mismos y en relación con las aplicaciones de la tecnología a través del diseño, como son las TIC, el software y el hardware, mientras se produce un desplazamiento desde la producción masiva hasta la especialización y la diversificación de productos y servicios. En ese nuevo esquema, el diseño es la interaz entre la tecnología y el usuario y, por consiguiente, sería necesario unir diseño y tecnología en cualquier política que se proponga. De esta manera, el desarrollo de nuevas tecnologías y la transferencia de las mismas junto a aplicaciones innovadoras es un factor fundamental para dominar el nuevo paradigma del diseño que plantea la sociedad del conocimiento, en la que no podemos además olvidar que la tecnología está impulsando dos situaciones contrapuestas: une (a través de las TIC) y divide (incrementando la brecha digital, por ejemplo) a las personas. Para Bello (2005), ese es uno de los problemas de la mayoría de las actuales políticas de diseño: no demuestran interés ni en las cuestiones étnicas ni en las comunidades excluidas. Y probablemente el diseño tendría mucho que aportar en estas materias. Por otra parte, el nuevo paisaje revela que las políticas de diseño se están moviendo entre dos polos: a) el de la integración global a través de las redes, las colaboraciones y los intercambios y b) hacia el refuerzo de las identidades locales, regionales y nacionales.
Posturas críticas y nuevas orientaciones. Hacia una construcción de redes
El reconocimiento del papel significativo del diseño en la era de la información ha supuesto, también, para algunos miembros de la comunidad del diseño, la necesidad de asumir las responsabilidades que de ello pueden derivarse y, como se ha visto en las propuestas de Findeli, la búsqueda de nuevas perspectiva en las que el compromiso social esté presente. Este es el caso, por ejemplo, de John Thackara para quien muchas de las situaciones problemáticas que se plantean en nuestro mundo son el resultado de malas soluciones de diseño. En ese sentido comenta que él:
Thackara, asimismo, se manifiesta crítico con la idea de innovación, a la que me he referido anteriormente, y comenta que para mucha gente este término únicamente significa añadir tecnología. Esta, desde su punto de vista, se ha convertido en un sistema poderoso, auto-replicante que se respeta y se lleva la parte del león cuando se financia la investigación porque, entre otras razones, da la impresión de que sus beneficios son evidentes: productos mejores, más rápidos, más elegantes y generalmente más baratos. Ahora bien, este autor también apunta que con el crecimiento tecnológico, las diferencias entre los aparatos han disminuido y la
Los comentarios de Thackara responden a una toma de conciencia de que, quizá, en los últimos veinte años las expectativas sobre Internet han sido excesivas. No hace mucho que aún se creía que la nueva economía del conocimiento surgida a su amparo disminuiría el impacto medioambiental de muchas de nuestras acciones porque sería una economía ‘más ligera’. Sin embargo, en parte gracias a la Red, se ha incrementado el tráfico de mercancías y personas porque la gente compra, vende y se desplaza desde y a cualquier parte del mundo más que nunca (11). Se adquiere más tecnología que nunca, se imprime más que nunca, se empaquetan más productos que nunca y se gasta más energía que nunca en la historia. En ese sentido, parece que no se han cumplido las predicciones de quienes vaticinaban que la sociedad de la información reemplazaría a la sociedad industrial porque, de acuerdo a Thackara (2005: 10), “la sociedad de la información, de hecho, se ha añadido a la industrial y ha incrementado su intensidad” (12), con los problemas ecológicos que ello provoca. En sus palabras: “La retórica de una economía 'ingrávida', la 'muerte de la distancia', y el 'desplazamiento de la materia por el espíritu' suena ridículo, en retrospectiva.” (Thackara 2005: 67). Se muestra escéptico, por tanto, excéptico con los valores atribuidos a la tecnología aunque no se declara contrario a la misma. En su opinión, su avance no se puede parar y considera que sus aportaciones contribuir a resolver ciertos problemas (13) pero comenta que es preciso entenderla de otro modo: “Necesitamos cambiar la agenda de innovación de tal manera que la gente venga antes que la tecnología”. (Thackara 2005: 4). De manera similar piensa Ezio Manzini para quien el exceso de consumo y de recursos medioambientales continúa incrementándose en parte debido a que las interfaces amigables han hecho más sencillas y agradables a las que antes eran actividades tediosas. Como ejemplo, menciona que, gracias a ordenadores e impresoras, nunca ha sido tan fácil imprimir documentos como ahora. Por otra parte, los buenos sistemas de comunicación permiten a la gente conectarse sin necesidad de moverse del sitio pero nunca ha sido tan necesario trasladarse como ahora. Por eso dice que: “El gran, y de muchas maneras trágico, descubrimiento de este periodo es este: el efecto boomerang o de rebote, por el cual las acciones que se esperaba que tuvieran efectos positivos ambientalmente, en realidad han dado lugar a resultados insignificantes, si no realmente negativos.” (Manzini 2004: 4). Desde el punto de vista, asimismo, de Manzini, una de las consecuencias de esa economía del conocimiento es que esta provocando un desplazamiento desde el producto a los servicios (de lo material a lo intangible) y del consumo a la experiencia, ha sido, también, que el concepto de bienestar ha comenzado a transformarse pero que:
Y al igual que Thackara, Ezio Manzini observa que las nuevas necesidades intangibles se han añadido y no sustituido a las viejas aspiraciones materiales, que la velocidad y flexibilidad de los nuevos estilos de vida suponen la misma velocidad y flexibilidad en el acceso a los servicios y que, por tanto, han proliferado y, finalmente, que los servicios y experiencias, per se, puede ser inmateriales pero su entrega puede de alta e intensiva materialidad. Estos comentarios y reflexiones reflejan las posturas de un sector del diseño cada vez más preocupado por el impacto social de la tecnología, los cambios en los sistemas productivos y las consecuencias medioambientales de nuestro modelo de bienestar. Quizá por eso uno de los grandes temas del diseño actual es la sostenibilidad. Ese mismo sector —significativo por el peso de personajes de prestigio dentro del mundo del diseño como el mismo John Thackara o Ezio Manzini—, trata ahora de situar a esta disciplina más en la generación de servicios y sistemas que en la de objetos, en un intento de que sea la sosteniblidad y no la innovación por la innovación, lo que marque la agenda del diseño. Precisamente, desde esta perspectiva, la innovación se entiende como un proceso social que implica complejas interacciones entre los individuos, comunidades de práctica y clientes y el diseño se percibe como el medio para impulsarlas a través de la creación de un contexto que ofrezca la oportunidad para encontrarse, compartir ideas, discutir y aprender de las experiencias de los otros. O, como ha dicho Murray Gell-Mann: “La innovación es un fenómeno emergente que tiene lugar cuando una persona u organización impulsa la interacción entre distintos tipos de personas y dispares formas de conocimiento” (14). En línea con tal definición, diseñar el contexto de innovación tiene que ver, por tanto, con el impulso de esas complejas interacciones más que con crear artefactos. Por eso, y siguiendo nuevamente a Thackara (2005: 99): “El diseño no tiene lugar en una situación; es la situación. Como planificadores, diseñadores y ciudadanos, necesitamos reconsiderar nuestros espacios, lugares y comunidades para aprovechar el potencial dinámico de la colaboración en red”. Todo esto, ha llevado a los diseñadores a preguntarse hacia donde va el el diseño y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta. Nuevamente, para Thackara, uno de ellos es “hacer que los procesos y sistemas que nos rodean sean inteligibles y conogscibles. Necesitamos diseñar macroscopios y microscopios que nos ayuden a comprender de dónde vienen las cosas y por qué” (Thackara 2005: 6). Asimismo, una de las nuevas tareas del diseño debería ser hacer inteligibles las transformaciones que se producen dentro de los sistemas: “Necesitamos modos de comprender la morfología de los sistemas, sus dinámicas, su 'inteligencia': cómo trabajan, qué los estimula, cuando y por qué cambian” (Thackara 2005: 22). Estos interrogantes están provocando la búsqueda de modelos de diseño diferentes como parte de un intento más amplio de hallar alternativas sociales. Lo que se propone es practicar un diseño sensible al contexto, a las relaciones y a las consecuencias porque, como dice Thackara (2005: 7), son “aspectos clave de la transición desde un desarrollo sin sentido a un diseño consciente.” Ese “diseño consciente”, implica:
En esa misma línea se encuentran los Principios de Hannover, una guía elaborada con motivo de la Exposición de Hannover por el arquitecto William McDonough (McDonough 2000), en los que se anima a los diseñadores a tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de proyectar. En la misma se insiste en que los derechos de la Humanidad y la Naturaleza deben coexistir y en que es necesario reconocer que hay una interdependencia entre los elementos diseñados por los seres humanos y los creados por el mundo natural. Asimismo, se subraya que es necesario considerar todos los aspectos humanos, aceptar las consecuencias del diseño, crear objetos seguros a largo plazo (en el sentido de que no sean una fuente de problemas para las generaciones futuras), incorporar energías seguras y eficientes, comprender las limitaciones del diseño y, finalmente:
Se trata, por tanto, de crear una cultura de “comunidad y conectividad” porque compartir perspectivas puede actuar como una fuerza para la innovación, una idea que responde al contexto de la sociedad red que Manuel Castells (2004: 27) ha descrito como aquella “cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la información y de la comunicación basadas en la microelectrónica”. Y es que cada vez menos se concibe la práctica del diseño únicamente como una relación entre el diseñador y el fabricante y se entiende cada vez más como un conjunto de agentes interconectados (de nodos en la red): diseñadores, fabricantes y usuarios o consumidores pero, también, investigadores sociales, especialistas en marketing, distribuidores, científicos, etc., que si bien siempre han estado ahí, ahora tienen una presencia más patente porque ha cambiado la manera de percibir su papel. De este modo, se habla de diseño estratégico como el que se procesa en
Las redes se han convertido en el modelo organizativo de la producción cultural y tecnológica en la era de Internet, potenciadas en gran medida por esta y otras tecnologías. Se consideran importantes porque son medios de construir y enriquecer el capital social (Thackara, 2005: 81) (16). Como han comentado Anthony Burke y Therese Tierney (2007: 25), aunque la teoría de redes no es nueva, en los últimos tiempos ha resurgido el interés por el potencial de éstas “y sus aplicaciones más allá de internet a los campos creativos, que han comenzado a explorar nuevos territorios para las redes, no preocupados por una práctica optimizada sino por unos parámetros más humanistas que involucran a la organización social, la estética y la cultura” (17). Sin, embargo, también en opinión de estos autores, las implicaciones de la teoría de redes contemporánea en la práctica creativa todavía no han recibido suficiente atención. Esa es todavía la situación del diseño, aunque hay que señalar que el panorama está cambiando poco a poco. En todo caso, algunas de las preguntas que Burke y Tierney (2007) plantean, en conexión con las teorías de Manuel Castells, son: ¿cómo podemos situar al diseñador dentro de una sociedad red? ¿Cuál es la posición y responsabilidad del diseñador como agente, dentro de esta sociedad basada en la información? De momento, estas cuestiones no han encontrado una respuesta clara pues si bien se han hecho notables investigaciones sobre la sociedad red, no ha sucedido lo mismo en el marco que nos ocupa. Posiblemente esto se deba a que el diseño se considera un campo concreto y especializado. Ahora bien, siguiendo a los autores mencionados más arriba, los sistemas diseñados y los artefactos no están aislados. Los diseñadores crean nuevas condiciones para las experiencias, se interesan por las nuevas tecnologías y están inmersos en los fenómenos sociales y culturales, contribuyendo a crear nuevas prácticas sociales. Como dicen Burke y Tierney (2007: 27), recurriendo a Castells: “el diseño no es nunca neutral sino que juega un papel activo en la creación y el mantenimiento de las redes sociales, técnicas y económicas que procesan y controlan la información”. Precisamente por ello, algunos teóricos y diseñadores han señalado que ha de enfrentarse a algunos de los problemas derivados de la era de la información y tratar de resolverlos. Para Thackara (2005: 18), por ejemplo, el Pensamiento en Diseño (Design Thinking) (18), combinado con Internet, permitirá la creación de redes y de comunicaciones inalámbricas, “que pueden reestructurar los procesos de producción por completo, incluso toda la lógica y la estructura de una industria”. De hecho, y como ya he comentado anteriormente, actualmente se habla de “diseño de servicios”, lo que supone, ante todo, la capacidad del diseño para disponer las cosas de manera que la gente que las precise se conecte a otra gente y equipos que se encarguen de obtenerlas sobre la base de su necesidad. Entre esos servicios y en relación con el potencial social de Internet, uno de los caminos sugeridos para el diseño es el de diseñar redes sociales, partiendo de la idea de que una red no es per se una comunidad, como ha dicho John Tackara (2005), puesto que esta descansa en la confianza y el capital social que son algo que se desarrolla a lo largo del tiempo, gracias a la interacción. Tampoco Internet crea por sí misma una comunidad aunque establezca las condiciones para facilitarla. Es ahí donde el diseño puede encontrar una oportunidad para resolver problemas y aportar nuevos enfoques. Ahora bien, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede apoyar a las redes sociales de manera efectiva? La respuesta no es sencilla porque no se diseñan redes sociales como se diseña una vía de tren o una red de cable ya que las redes sociales se originan en lo pequeño y se desarrollan gradualmente (Thackara 2005). Se trataría, más bien, de realizar acciones modestas para mejorar la eficiencia de la información transferida dentro de la red pero que servirían, sobre todo, para
Por otra parte, el diseño podría también contribuir en la creación de comunidades tanto de aprendizaje como de práctica pues para adquirir sentido y solidez necesitan algo más que tecnología: entender sus propias dinámicas y centrarse en el diálogo de sus miembros. Aquí, además, el diseño puede ayudar a la tecnología a facilitar nuevos tipos de interacción no sólo en las propias comunidades sino, también, con el mundo exterior. Pero, además, Thackara (2005: 213-225) propone siete marcos de actuación para el diseño, que describiré a continuación:
Para Thackara, en el futuro, los diseñadores tendrán que comprometerse con el contexto social de uso y con las comunidades que emplean la tecnología para estimular la colaboración y la innovación. Su principal producción no serán los objetos sino las ideas, el conocimiento, los procesos y las relaciones. En su opinión las disciplinas tradicionales desaparecerán o al menos se harán invisibles para terceras partes y, por otra parte, estarán inmersos en la producción, la distribución y el uso y los límites entre estos tres factores desaparecerán. De esta manera, el diseño será más colaborativo que instrumental (Thackara,’ 1998: 62). Ezio Manzini coincide, en gran medida, con Thackara en esta visión. Para él y para Anna Maria Formentini, el papel del diseñador no es el de alguien que únicamente crea productos sino también que propone escenarios para la vida cotidiana y nuevas ideas de bienestar, porque su función es la de detectar señales prometedora. Diseñar es contribuir a dar visibilidad a estas ideas al impulsar un proceso de diseño social, en el que los diseñadores con las herramientas propias de su disciplina pueden actuar como facilitadores. En ese sentido, y en línea con el punto 5 de Thackara, crear escenarios significa descubrir esas señales prometedoras y clarificar cómo podrían hacerse realidad, facilitando así la toma de decisiones en dirección hacia un futuro más sostenible. Según Manzini y Formentini, el diseño puede desempeñar un papel crucial frente a dos cuestiones fundamentales: ¿cómo puede la gente rediseñar sus comportamientos de consumo? ¿Como puede cambiar e innovar hacia unos modos de vida sostenibles? Estos autores consideran que lo que puede ser diseñado es el resultado de una interpretación de las imágenes e ideas que han sido producidas socialmente. De esta manera el actual modelo de oferta podría determinarse por el propio sistema de demanda. Pero para diseñar nuevas soluciones sostenibles, los diseñadores necesitan herramientas conceptuales y teóricas que les permitan identificar nuevos modos de intervención. En especial respecto a la sostenibilidad pues “la figura del diseñador es la de quien tiene el conocimiento sobre los cambios en la sociedad y el comportamiento del consumidor. El área de intervención de los diseñadores no puede mantenerse separada del estudio de nuevas formas de innovación y modelos emergentes”. (Manzini/Formentini 2004: s.p.).
Una cultura de comunidad y conectividad
Thackara, Manzini y Formentini son un ejemplo de quienes en estos momentos proponen nuevas perspectivas para el diseño en las que como telón de fondo siempre se encuentra la “cultura de comunidad y conectividad” propia de la sociedad red. Por eso, Ezio Manzini, por ejemplo, aboga por considerar la experimentación social y sus posibles consecuencias para el diseño. Como dice este autor, refiriéndose al sector agrícola pero aplicable a otros ámbitos económicos: “la expansión del sistema de redes, la demanda generalizada de comestibles 'naturales', y la búsqueda de soluciones sostenibles han hecho surgir nuevas maneras de pensar y hacer” (Manzini, 2005: 75). Desde su punto de vista, la propagación de las organizaciones en red es un fenómeno que se ha incrementado gracias a la conectividad (por ejemplo, en el número de interacciones significativas). A su vez, el alto nivel de conectividad alcanzado ha servido como una plataforma que posibilita nuevas formas de organización donde la red no es sólo una infraestructura técnica sino que, también, se convierte en un nuevo y poderoso modelo de organización que rompe con las jerarquías verticales y genera soluciones horizontales, no intermediadas y potencialmente de igual a igual. Todo esto posibilita, siempre en opinión de Manzini, imaginar una nueva familia de organizaciones, descentralizadas y al mismo tiempo abiertas a sistemas más amplios, un modelo organizacional que nos dirige a rediseñar las maneras consolidadas de hacer clásicamente basadas en sistemas de baja conectividad. Para Manzini, no obstante, la adopción de modelos en red no es una solución en sí misma a los problemas sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos actualmente. Sin embargo, estos modelos y la tecnología que los hace posibles, presentan interesantes y prometedoras oportunidades con un valor potencial. Así, Internet ha promovido temas relevantes y potencialmente generativos e ideas que son también capaces de producir nuevas ideas. Refiriéndose a los productos agrícolas -aunque podría aplicarse a otros sectores- Manzini (2005: 77) propone la creación de “un sistema multi-local en una economía de red donde el número de nudos y enlaces disponibles es más importante que el de nudos en sí mismos”, una descripción que podría enlazarse con la descripción de Manuel Castells (2004: 27) sobre el funcionamiento de una red: “La importancia relativa de un nodo no proviene de sus características especiales sino de su capacidad para contribuir a los objetivos de la red. No obstante, todos los nodos de la red son necesarios para la actuación de la propia red”. En ese sistema, las comunidades de productores, consumidores y productores-consumidores tienen que consolidarse y hacerse visibles. Para ello ha de existir una plataforma, una infraestructura, que les ofrezca la posibilidad real de ponerse en contacto, presentar sus ofertas y construir relaciones que no sólo sean económicas sino, también, de vecindad y en las que exista la solidaridad. Todo ello tiene que desarrollarse desde abajo, como formas de auto-organización, pero los diseñadores pueden tomar parte en el proceso, aportando sus competencias específicas para ayudar a la comunidad a construirse, a mejorar su visibilidad, haciendo que los canales de comunicación sean más fluidos al implementar plataformas que faciliten la difusión e incrementen la efectividad de estas comunidades. Jégou y Manzini (2008) se refieren a esas comunidades como “comunidades creativas” que constituyen parte de un proceso de transformación social más profundo en relación con el desarrollo de una economía distribuida y participativa que es otro de los fenómenos que pueden identificarse en la sociedad red. Dichas “comunidades creativas” están creando “empresas sociales difusas” cuyas iniciativas a nivel local proporcionan inspiración a nuevos servicios colaborativos y ofrecen a los diseñadores un nuevo rol que no sustituye al tradicional pero que lo amplía al proporcionar nuevos campos de actividad:
Esas comunidades creativas se encuentran, a menudo, con problemas que comprometen su radio de acción y existencia a largo plazo. Entre esas dificultades se hallan, por ejemplo, el alto grado de dedicación y participación que necesitan para su funcionamiento, el reducido número de personas capacitadas y activas con el que cuentan. Todo esto impide una mayor difusión de sus servicios. Cuentan, además, con escasos recursos económicos. Para subsistir necesitan ser más accesibles y efectivas. Ahí es, precisamente, donde los diseñadores pueden realizar una contribución significativa: 1) Detectando y analizando las fortalezas y debilidades. 2) Concibiendo y desarrollando soluciones (que impulsen las fortalezas y venzan las debilidades) utilizando los productos, servicios y comunicaciones de una manera original. 3) Desarrollando soluciones que usen tecnologías concebidas específicamente. Jégou sugiere, por ejemplo, que será necesario promover estrategias de comunicación motivadoras que proporcionen tanto conocimiento como se requiera; apoyar las destrezas individuales para hacer el servicio accesible a un mayor grupo de personas; desarrollar servicios estimulantes y modelos de negocio que coincidan con los intereses económicos y/o culturales de los participantes potenciales; reducir la cantidad de tiempo y espacio requeridos e incrementar la flexibilidad y, finalmente, proporcionar edificios comunitarios (Jégou; Manzini, 2008: 36). Jégou y Manzini defienden, asimismo, que vivimos en una sociedad en la que “todo el mundo diseña”, en la que las destrezas del diseño son, por necesidad, particularmente difusas porque, de hecho, cada persona ha de diseñar y rediseñar su negocio, vecindario, asociaciones o maneras de vivir. El resultado es una red de redes de diseño, un sistema complejo de procesos de diseño interconectados que implica a individuos, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones globales y locales que imaginan y ponen en práctica soluciones para una variedad de problemas individuales y sociales. Operando en ese nuevo contexto, los diseñadores tienen que sentirse parte de la comunidad con la que colaboran, ser y actuar como expertos que participan junto a los otros miembros de la misma y colaborar con una gran variedad de interlocutores, desde técnicos que diseñan sin ser diseñadores, hasta diseñadores aficionados. Se crea así una interacción que tiene dos modalidades:
Estas dos modalidades no están muy alejadas del modo “tradicional” de actuar de los diseñadores: tender puentes entre la sociedad y la tecnología porque siempre han tenido en cuenta las innovaciones tecnológicas y reconocido sus posibilidades para desarrollar artefactos socialmente significativos. La actitud continúa siendo válida actualmente pero ahora, además, han de tender esos puentes hacia la innovación social y usar la sensibilidad del diseño y sus capacidades para diseñar nuevos artefactos que marquen nuevas direcciones para la innovación técnica. Ello obliga les obliga a reconsiderar su papel y su manera de operar. Como han observado Jégou y Manzini (2008: 41):
Contemplando las cosas de esta manera, el perfil profesional del diseñador es distinto al que estábamos acostumbrados: un operador que trabajaba para el usuario final o para una empresa. En el nuevo escenario que plantean Thackara, Jégou, Manzini y otros, tiene que actuar con una red de actores más compleja que incluye a las empresas, por supuesto, pero no de manera exclusiva. Anna Meroni propone que sea un catalizador y orientador “de la sensibilidad colectiva hacia una interpretación compartida de cómo puede ser el futuro, tomando lo mejor del presente y transformándolo en un cambio paradigmático para el futuro” (21). El diseño, por tanto, se enfrenta a nuevos desafíos en la era de la información y para asumirlos, los sectores más críticos del diseño consideran que es preciso desarrollar un sentido de comunidad y de conectividad, al que las nuevas tecnologías pueden contribuir.
1. En estos momentos el panorama del diseño es amplio y diverso. Conviven muchas tendencias e ideas distintas. Desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. Desde las que manifiestan su continuidad con las ideas modernas, hasta las postmodernas. Desde las más empresariales hasta las más utópicas. En esta investigación sólo abordaré aquellas perspectivas que tienen una relación más directa con la sociedad red y las formas colaborativas que Internet está propiciando así como las que presentan una opción más crítica. 2. A finales de la década de 1990, el diseño se encontraba inmerso en los cambios sufridos por los sistemas productivos occidentales pero, también, en la crisis provocada por la caída de los ideales del Movimiento Moderno, que tanto predicamento ha tenido en todas las áreas del mismo. 3. Aunque el término innovación apareció en la economía en la década de 1930, gracias a Joseph Schumpeter, el concepto comenzó a manejarse en el terreno económico a comienzos de la década de 1970, como uno de los factores fundamentales de cualquier negocio. 4. Durante buena parte del siglo XX, innovación equivalía a diseño en la medida en que era un objetivo ineludible de la práctica proyectual. 5. Así, por ejemplo, encontramos desde un estrecho vínculo con las empresas para generar intangibles como son el valor de marca hasta otras posiciones de choque con los modelos de bienestar apoyados por ese “capitalismo flexible” que apoyan otras alternativas como, por ejemplo, las comunidades creativas de las que habla Manzini y a las que referiré más adelante. 6. Van Deventer, M.J.: “The knowledge economy”, p. 2.3, en http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08012003-162454/unrestricted/02chapter2.pdf (25/12/2010). 7. Van Deventer, M.J. op.cit. p. 2.5. 8. Rifkin no es el primero ni el único en plantear la cuestión de la desmaterialización. Otros autores como Lipovetsky, Lyotard y Vattimo, también se han referido a ella. 9. Citado por Bello (2005: 3). 10. Dziersk, M. Design Week, 25 agosto de 2001, citado por Design Council (2002: 8). 11. En la década de 1990, se habló de las posibilidades de la telepresencia, por ejemplo, como un modo de sustituir muchos de los desplazamientos y lo que ello conlleva: contaminación, pérdida de tiempo, estrés, gasto energético, etc. En aquellos momentos, Nicholas Negroponte —fundador del MIT's Media Lab— anunció que pasaríamos de los átomos a los bits. 12. Este autor asegura que la tecnología de la información es pesada en sí misma, tanto en su uso por el gasto energético que provoca como en el hardware necesario para su funcionamiento. Por otra parte, las redes de información también estimulan el uso de los viejos medios porque, por ejemplo y pese a que ahora la mayor parte de los documentos son electrónicos, continúa imprimiéndose en grandes cantidades. 13. Para Thackara las nuevas tecnologías de la comunicación, por su capacidad de conectar personas, recursos y lugares en tiempo real pueden contribuir significativamente a disminuir el impacto ecológico de muchas de nuestras actuaciones. 14. Citado en Thackara (1998: 62). 15. McDonough, W. op.cit. s.p. 16. El autor sigue la definición de Tom Healy y Syvain Cote para quienes el capital social son “las redes junto con normas, valores y opiniones compartidas que facilitan la cooperación dentro y entre los grupos”, en The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital, París, Center for Educational Research and Development, Organization for Economic Cooperation and Development, 2001, p. 41. 17. Estos mismos autores organizaron un simposio de tres días en el College of Environmental Design y en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de California (Berkeley) en octubre de 2004, con el objetivo de establecer las bases para la investigación en diseño pues consideraron que podrían construirse “nuevos vectores de investigación en una amplia gama de formas en red y en su relación con el diseño en su proceso, práctica, y lugares” (p. 25), que denominaron “prácticas en red”. En realidad el simposio se centró principalmente en la Arquitectura. El libro aquí citado recoge la experiencia. 18. Por Design Thinking se entiende la manera en que los diseñadores piensan, enfrentan los problemas y llegan a las soluciones. Diego Rodríguez Bastías indica que es una actitud respecto a los problemas y los límites que se imponen a su resolución y lo define como: “La expresión de la forma en que piensan los diseñadores, aplicada sistemáticamente al proceso de innovación y solución de problemas complejos”. Véase Rodríguez Bastías, D.: “¿Qué es el Design Thinking?”, [artículo en línea], ForoAlfa, en http://foroalfa.org/es/articulo/217/Que_es_el_Design_Thinking [Fecha de consulta: 1/01/2011]. 19. Los biólogos describen como ‘efecto límite’, la tendencia de una gran variedad de organismos de agruparse en los límites entre comunidades. 20. H. Kahn en el libro L’An 2000 (1967) definió los escenarios como secuencias hipotéticas de acontecimientos, construidas con el intento de atraer la atención hacia los procesos casuales y los puntos de decisión. La idea de escenario se desarrolló como un intento de describir posibles alternativas de futuro para provocar acciones en el presente que permitan un mejor control de las decisiones técnicas y socioeconómicas. 21. Meroni, A.: “Creative communities: a strategic view to innovation Risk and opportunities” (Jégou/ Manzini, 2008: 127).
|